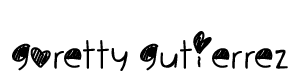«Mafalda llegó a casa en octubre de 2008. Yo no tenía muy claro lo de tener un perro, pero mi pareja entonces estaba loca por un peludo. Y ya saben cómo va esto del amor; se supone que una parte es ceder, así que, a regañadientes, acepté. Ella tendría su mascota.
Como buen cabezón que soy, intenté no encariñarme mucho con la recién llegada, pero la guerra estaba perdida antes de que se declarase. Una mirada y ya me había conquistado. Ay, esos ojos tan expresivos… No puedo con ellos. Y luego todo lo demás. Mafalda es inteligente. Siempre lo fue. Aprendía a la velocidad del rayo. Es algo que enamora. Pero es que además hay que unirle un carácter único, tan propio de los mil leches.
Más tarde llegó Fibi. Su hermana menor. Con su pedigrí. Una modelito de alto postín, de esas que toda persona quiere acariciar, tener en brazos. De esas por las que la gente paga el doble. Se supone que ella sería mi mascota. Pero los perros eligen dueño. Mafalda marcó su territorio y Fibi se refugió en los brazos que quedaban libres.
Es de lo mejor que me ha pasado.
Cuando aquella relación tocó a su fin, Mafalda se vino conmigo. Y, aunque echo de menos a la pequeña, ella se ha encargado de llenar mi corazón. Lo malo es menos malo cuando tu “perrhija” te espera tras la puerta después de un día lleno de nubarrones. Lo malo es menos malo cuando las obligaciones para con ella que te sacan sonrisas. Lo malo deja de ser malo cuando sientes que un lametón, un juego o una siesta compartida completa tu alma.
Las personas somos absurdas. Y egoístas. Nos mentimos, nos dañamos. Guardamos rencor. Los perros no entienden de sentimientos feos. Dan igual las decepciones, los desencuentros, las riñas o las rupturas. Dan igual en el reino canino. Mi perra me lo enseña cada día. Igual debí aprender antes. Igual el ser humano tiene que estar más atento…
Mafalda ya tiene diez años. Y ha pasado lo suyo. Una mañana, siendo cachorra, saltó desde el sillón cuando me vio aparecer por la puerta. La caída fue terrible. La espalda se le quedó rígida, arqueada en sentido contrario. No podía moverse. Con un miedo atroz llevé a cabo una imprudencia notable, propiciada por adrenalina e ignorancia a partes iguales: recoloqué su cuerpo y jamás tuvo secuelas. Una vez, en el jardín de casa de mis padres, parecía que se estaba asfixiando. El susto aumentó cuando vomitó un buen puñado de avispas. Por suerte, el urbasón llegó a tiempo. En otra ocasión se coló un perro de raza grande en casa y ella no lo dejó pasar al interior. Enfrentándose y defendiendo su hogar. Contusiones por todas partes, pero nada roto. Un pequeño milagro. Un día le noté un bulto al lado de una mama. Hubo que operarla de urgencia de un tumor y pasó un mes y medio bastante complicado. Pensé que no lo superaría. Sin embargo, lo más duro fue cuando hace casi cuatro que le diagnosticaron lupus. La esperanza de vida, cuando se detecta, se establece en uno. Pero aquí sigue.
Mafalda, Mafalda Lupita desde entonces, tiene diez años. Cada día es un regalo.
Hoy mi vida no se entiende sin mi perra. Cuando estamos con nuestras mascotas nunca pensamos en que algún día pueden dejarnos. Y es lo ideal. Pero una de las mayores estafas de esta existencia es que los chuchos no duran lo que los humanos. Por eso, no tuve dudas. Quería mi sesión fotográfica. Que fuera protagonista, la estrella que es a diario. Mafalda estará siempre conmigo. Siempre dentro de mí. Porque todo este tiempo juntos nada lo puede borrar. Pero, además, ahora tengo en mis manos un recuerdo precioso. Y da igual que sume otras diez mil fotos más, hechas por mí. Un reportaje es algo especial. Por las instantáneas. Aunque también porque guardas otro día más en ese rincón de tu memoria tan hermoso reservado para ese ser que jamás te juzgó, que jamás te falló y que siempre te amó de manera incondicional.
A Mafalda Lupita le queda mucho por hacer, por vivir. Pero lo de ser modelo por un día lo hemos tachado de la lista. Al menos, de momento. Tal vez repita más adelante…
Gracias, Gore.»